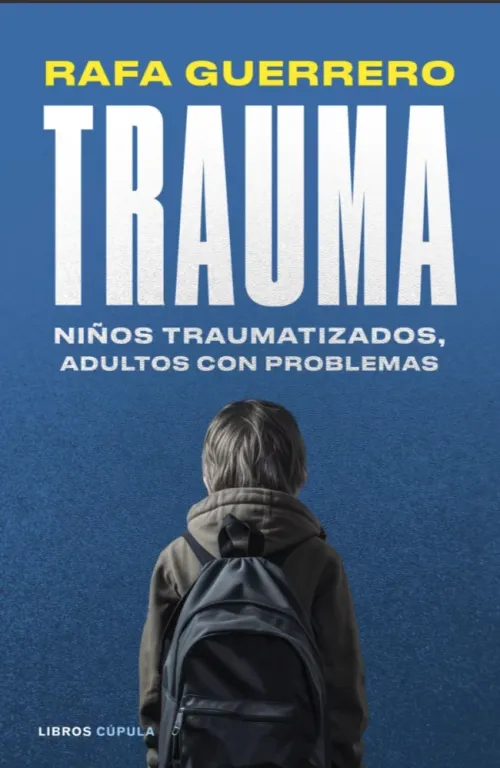-
 La vida diaria en un Centro penitenciario conlleva una actividad administrativa incesante cargada de condiciones, trámites, requisitos de todo tipo, plazos, etc. Si usted decide visitar una de las Prisiones repartidas a lo largo de la geografía española le llamará la atención una primera cuestión: casi todo se encuentra sometido a un procedimiento reglado, previamente establecido por la normativa penitenciaria, a costa de una molesta pero inevitable carga administrativa. De este modo se encuentran reglamentadas todas las áreas y tipo de actividades imaginables: ingreso, separación interior, medidas de seguridad, comunicaciones, traslados, procedimiento disciplinario, clasificación, permisos de salida, actividades tratamentales, libertad condicional, beneficios penitenciarios, órganos colegiados, etc. Los colectivos a los que podría ir destinada la presente obra son variados: opositores a los Cuerpos de Instituciones Penitenciarias, profesionales penitenciarios, abogados y procuradores, Magistrados, Jueces y Fiscales y, con carácter preferente, a las miles de personas que se encuentran privadas de libertad en los Centros penitenciarios, carentes, en la mayoría de los casos, de información para hacer valer sus derechos.
La vida diaria en un Centro penitenciario conlleva una actividad administrativa incesante cargada de condiciones, trámites, requisitos de todo tipo, plazos, etc. Si usted decide visitar una de las Prisiones repartidas a lo largo de la geografía española le llamará la atención una primera cuestión: casi todo se encuentra sometido a un procedimiento reglado, previamente establecido por la normativa penitenciaria, a costa de una molesta pero inevitable carga administrativa. De este modo se encuentran reglamentadas todas las áreas y tipo de actividades imaginables: ingreso, separación interior, medidas de seguridad, comunicaciones, traslados, procedimiento disciplinario, clasificación, permisos de salida, actividades tratamentales, libertad condicional, beneficios penitenciarios, órganos colegiados, etc. Los colectivos a los que podría ir destinada la presente obra son variados: opositores a los Cuerpos de Instituciones Penitenciarias, profesionales penitenciarios, abogados y procuradores, Magistrados, Jueces y Fiscales y, con carácter preferente, a las miles de personas que se encuentran privadas de libertad en los Centros penitenciarios, carentes, en la mayoría de los casos, de información para hacer valer sus derechos. -
 El objeto inicial de este trabajo fué el análisis de la conspiración, la proposición y la provocación. Formas de anticipación de la reacción punitiva (pues son comportamientos que no representan una lesión del bien jurídico, que no contienen una capacidad lesiva directa ex ante) que han sido una constante en el Derecho penal. En España el CP 1822 introduce la conspiración y la proposición para cometer delitos, figuras que se repiten en todos los Códigos que le sucedieron. El art. 582 CP 1870 castigaba la provocación con una pena inferior en dos grados a la señalada por el delito al que se incitaba, y el art. 538 del mismo Código sancionaba la provocación seguida de realización con una rebaja de un grado de la pena. De igual forma, la apología aparece con el decreto de 6 de julio de 1845, en concreto en su art. 2.1, aunque de forma efectiva no se introdujo en el Código hasta la Ley de 10 de julio de 1894. Con todo, la cotidiana tipificación de estas figuras ha venido acompañada, durante todo este tiempo de un desacuerdo doctrinal y jurisprudencial sobre cuestiones que les afectan, especialmente en lo que atañe a su naturaleza
El objeto inicial de este trabajo fué el análisis de la conspiración, la proposición y la provocación. Formas de anticipación de la reacción punitiva (pues son comportamientos que no representan una lesión del bien jurídico, que no contienen una capacidad lesiva directa ex ante) que han sido una constante en el Derecho penal. En España el CP 1822 introduce la conspiración y la proposición para cometer delitos, figuras que se repiten en todos los Códigos que le sucedieron. El art. 582 CP 1870 castigaba la provocación con una pena inferior en dos grados a la señalada por el delito al que se incitaba, y el art. 538 del mismo Código sancionaba la provocación seguida de realización con una rebaja de un grado de la pena. De igual forma, la apología aparece con el decreto de 6 de julio de 1845, en concreto en su art. 2.1, aunque de forma efectiva no se introdujo en el Código hasta la Ley de 10 de julio de 1894. Con todo, la cotidiana tipificación de estas figuras ha venido acompañada, durante todo este tiempo de un desacuerdo doctrinal y jurisprudencial sobre cuestiones que les afectan, especialmente en lo que atañe a su naturaleza -
 Estos Estudios de Derecho Urbanístico recogen veinte trabajos sobre esta materia escritos a lo largo de quince años de actividad profesional, expuestos siempre en foros profesionales muy variados y, por lo tanto, de difícil localización en la mayor parte de los casos. Están ordenados cronológicamente, lo que lejos de responder a una razón de mera comodidad, constituye un indudable acierto, porque contribuye a poner de manifiesto una de las notas más relevantes y preocupantes también de nuestro ordenamiento urbanístico reciente, esto es, las constantes sacudidas a las que ha venido estando y sigue, por desgracia, sometido sin beneficio para nadie, sino, más bien, con claro y positivo perjuicio para todos por la inseguridad e incertidumbre que ese continuo tejer y destejer genera. Uno de ellos, el V, se dedica justamente de modo específico a este grave problema de la inseguridad jurídica, en el que insisten, ¡cómo no!, desde distintas perspectivas, el VII, el XV y el XVI, entre otros.
Estos Estudios de Derecho Urbanístico recogen veinte trabajos sobre esta materia escritos a lo largo de quince años de actividad profesional, expuestos siempre en foros profesionales muy variados y, por lo tanto, de difícil localización en la mayor parte de los casos. Están ordenados cronológicamente, lo que lejos de responder a una razón de mera comodidad, constituye un indudable acierto, porque contribuye a poner de manifiesto una de las notas más relevantes y preocupantes también de nuestro ordenamiento urbanístico reciente, esto es, las constantes sacudidas a las que ha venido estando y sigue, por desgracia, sometido sin beneficio para nadie, sino, más bien, con claro y positivo perjuicio para todos por la inseguridad e incertidumbre que ese continuo tejer y destejer genera. Uno de ellos, el V, se dedica justamente de modo específico a este grave problema de la inseguridad jurídica, en el que insisten, ¡cómo no!, desde distintas perspectivas, el VII, el XV y el XVI, entre otros.